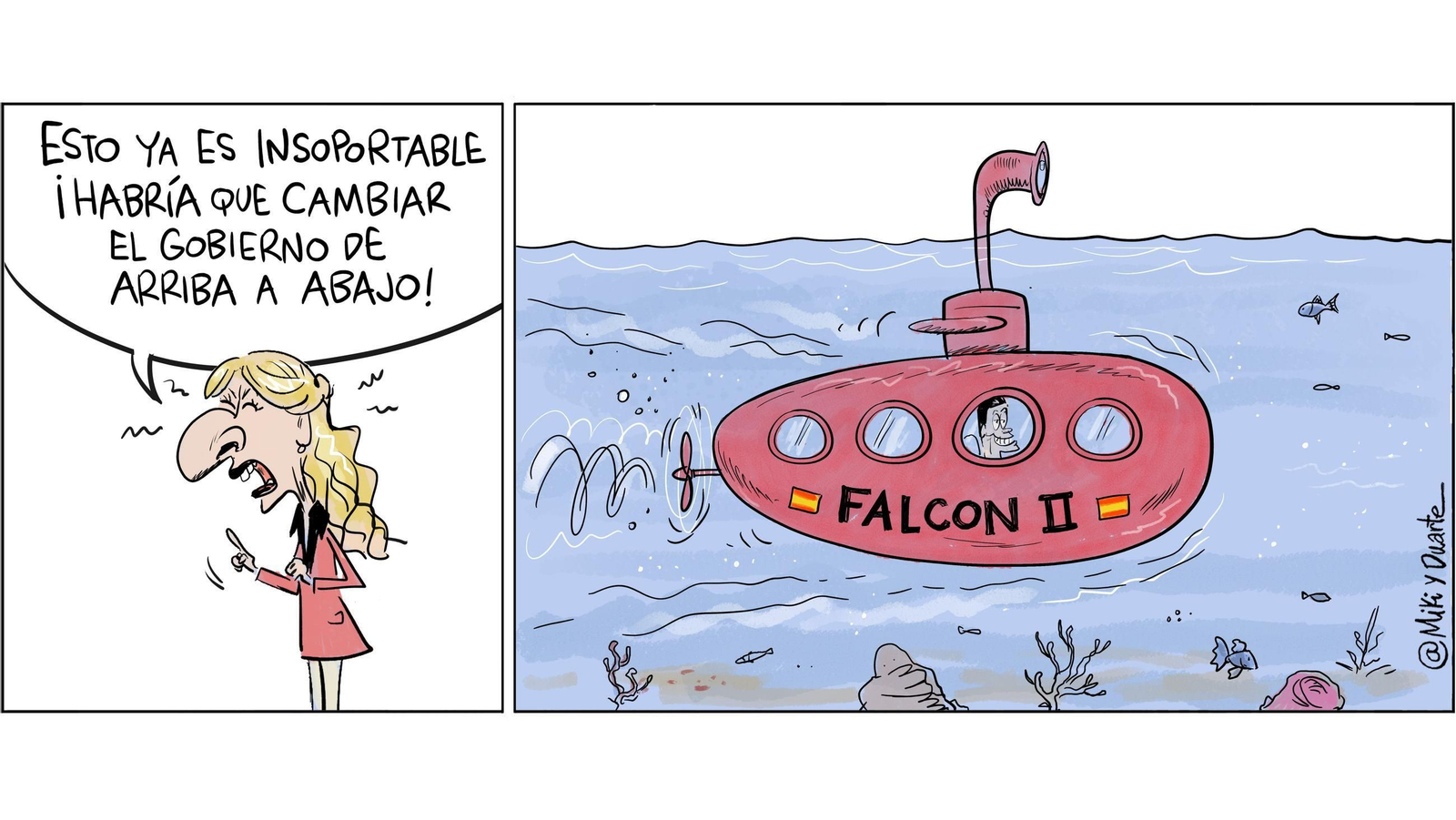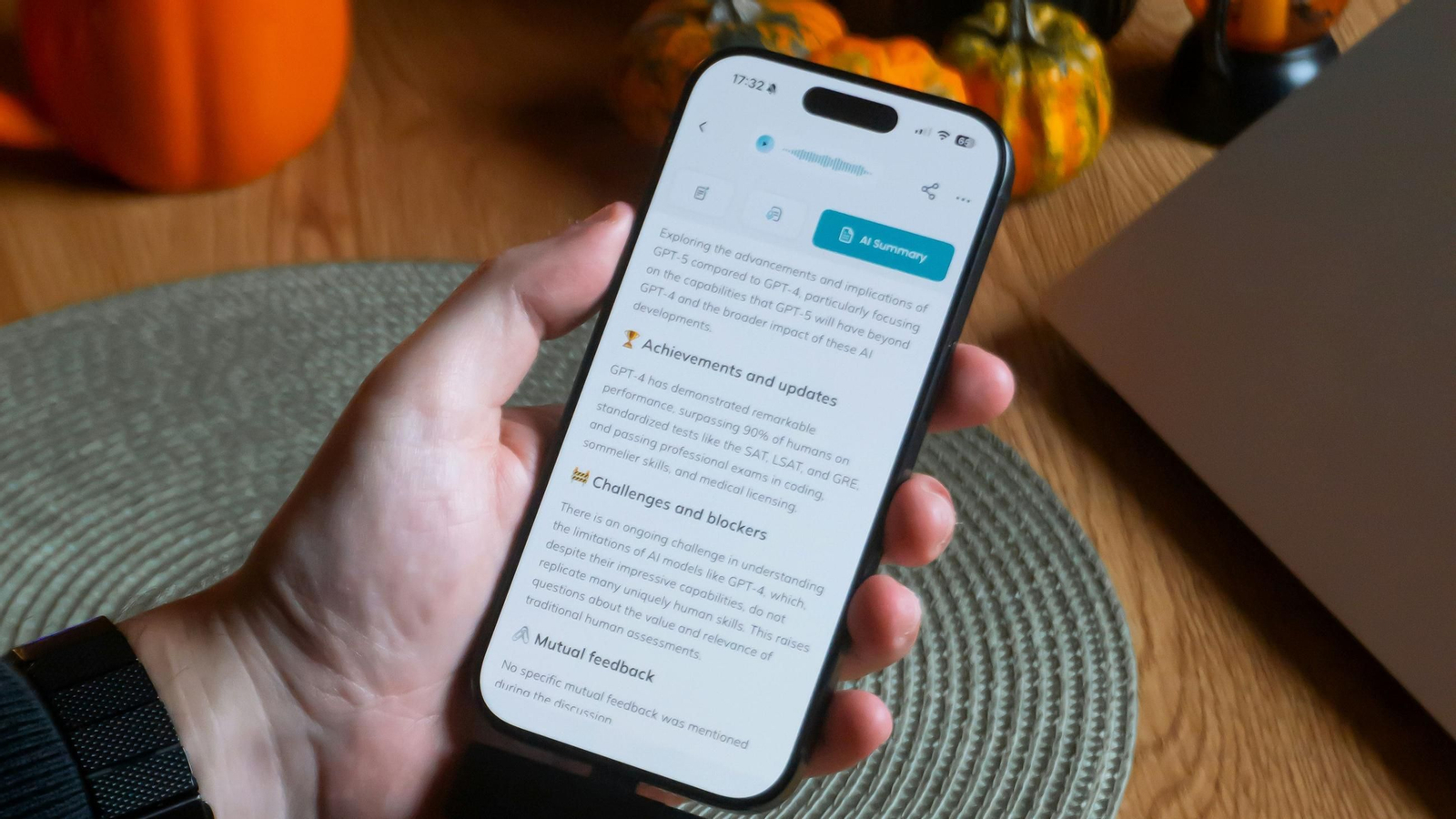Dijo no sé quién, y yo estoy de acuerdo, que las estaciones del año existen para que podamos experimentar emociones que sean nuevas y viejas a la vez. Para combinar novedad con rutina. El ciclo de muerte y resurrección, presente en todos los mitos fundacionales de nuestra cultura, lo vemos en letras mayúsculas en la naturaleza. ¿Puso Cristo el ejemplo del grano que muere para poder dar vida porque lo tomó de las estaciones? ¿O Creó Dios Padre la naturaleza así, a imagen de Jesús? Quizá estas conjeturas teológicas exceden el ámbito de la tribuna pero, amigos… el otoño me pone tierno. Ya sé que aún es pronto, y que queda el veranillo del membrillo. Pero, en cuanto una brisa entibia la tarde, después de semanas de fuego, el cuerpo se conmueve. Ocurre igual con el golpe del primer azahar o la primera jacaranda florecida. Parece que las estaciones existieran para que los hombres seamos un poco poetas, cuatro veces al año. Para que recordemos que no somos del todo de este mundo, cuando una nostalgia azul nos ensimisma y nos preguntamos ¿de qué narices irá la vida?
En septiembre muchos empiezan a coleccionar cosas que venden en los quioscos. Otros se apuntan a los gimnasios, tras el verano panzón y relajado. Las academias de inglés hacen su agosto cuando termina agosto. Por muchas decepciones que se acumulen, hay algo en el ser humano que le lleva a decir: ahora comienzo. Dejar de fumar es un clásico, como levantar pesas. Estos propósitos estacionales son signos de algo mayor, de algo profundo. Nos gustaría nacer de nuevo, empezar otra vez pero esta vez ya sí. Esta vez sí que sí. Que el ciego voluntarismo de estos impulsos no nos despiste de lo esencial: estamos vivos todavía y podemos cambiar. ¿Mucho? Me temo que no; parte de la sabiduría que se puede adquirir con la edad consiste en aceptar lo que no se puede cambiar, abrazar la realidad tal cual es. Pero un exceso de aceptación, una conformidad total en el propio ser haría imposible el avance, la mejora personal, incluso la comunicación humana. Una cantidad relativa de desasosiego –sin llegar al nivel de Fernando Pessoa– nos empuja a buscar nuevos logros, nuevos proyectos. Cuando suena el despertador, implacable como la hoja de una guillotina, es bonito tener un motivo para lanzarnos al torrente frenético de la rutina. No importa que esa ilusión sea pequeña. Septiembre es el mes del recomienzo, incluso para los que repiten curso, de abrir la libreta en blanco y estrenar lápices y bolígrafos. Somos hombres porque volvemos a la carga. Si no, seríamos piedras.
A veces, es cierto, desearíamos ser piedras: “Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, / y más la piedra dura porque esa ya no siente, / pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, / ni mayor pesadumbre que la vida consciente”. Entendemos a Ruben Darío, ay, cómo no hacerlo. A veces, uno querría darse de baja de la vida, no tener preocupaciones ni facturas, ser como un perro que olfatea, come y duerme. Sin embargo, después de haber parado, y haber recompuesto el semblante, volvemos a la carga. El torrente comienza y recomienza, y se nos llama a sumarnos a esta fuga musical a muchas voces. “Que prosigue el poderoso drama, y que tú puedes contribuir con un verso”, decía Whitman.
¿Cuál es su pequeña ilusión nueva, amigo lector, su propósito septembrino? Ay de aquel que no la tenga, por ridícula, por inconfesable que sea. ¿Alguien dijo que escribir es exponerse? Me expondré, pues, y les confesaré un detalle pequeño, quizá ridículo de puro menor, pero que hace que me sienta raramente animado. Por primera vez en mi vida he despiezado un pollo. Lo vi en un reel de Instagram y me dije ¡qué demonios! y compré el pollo entero, como hacía mi abuela. Tras mi momento a lo Jack The Ripper, ahora lo tengo congelado por filetes, muslos y contramuslos, y ya estoy pensando en comprar mejores cuchillos de cocina. ¿Tontería? Quizá. Pero estas cosas dan la vida. Si encuentra usted su pequeño ahora comienzo, todo lo demás vendrá rodado.