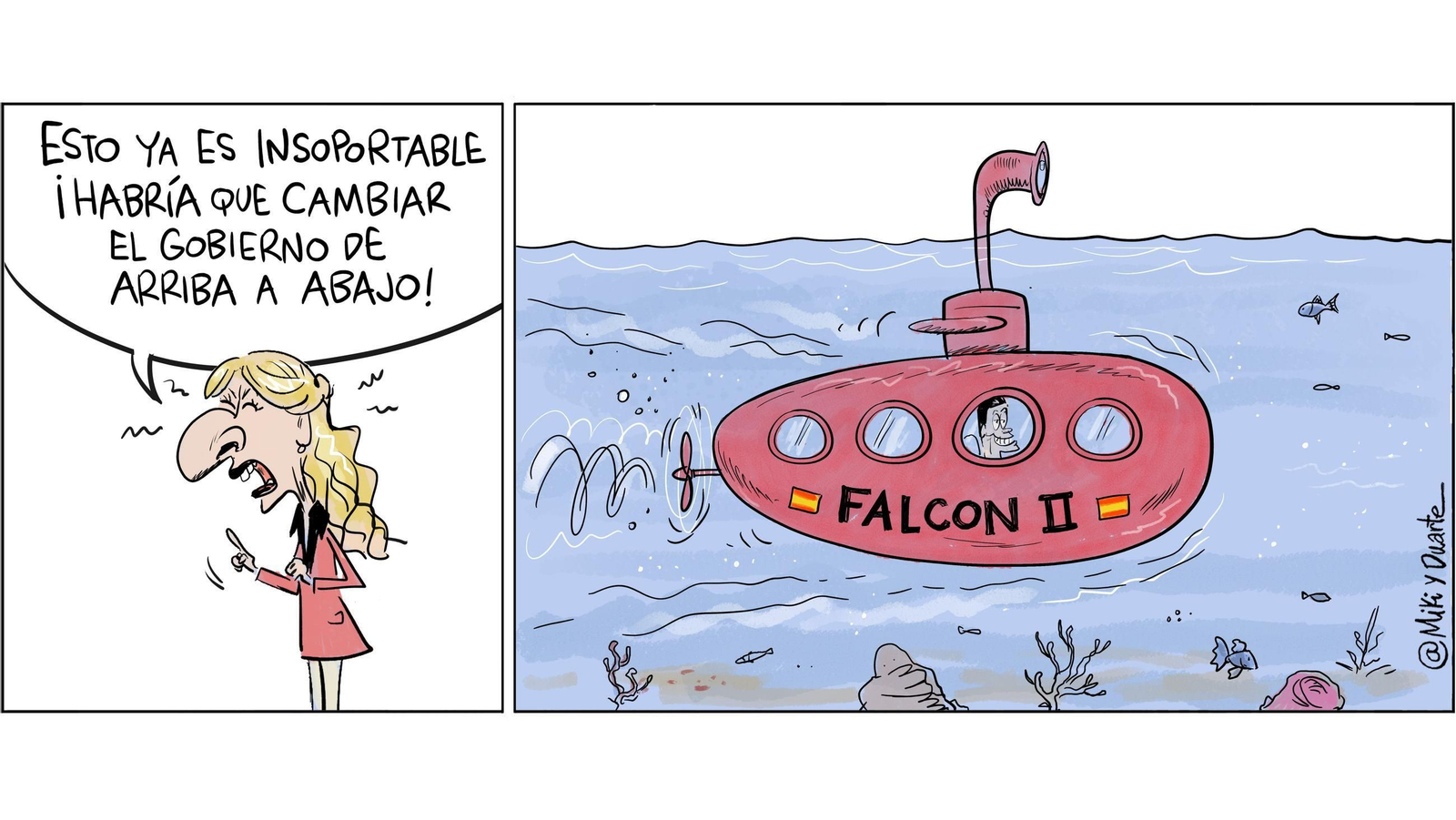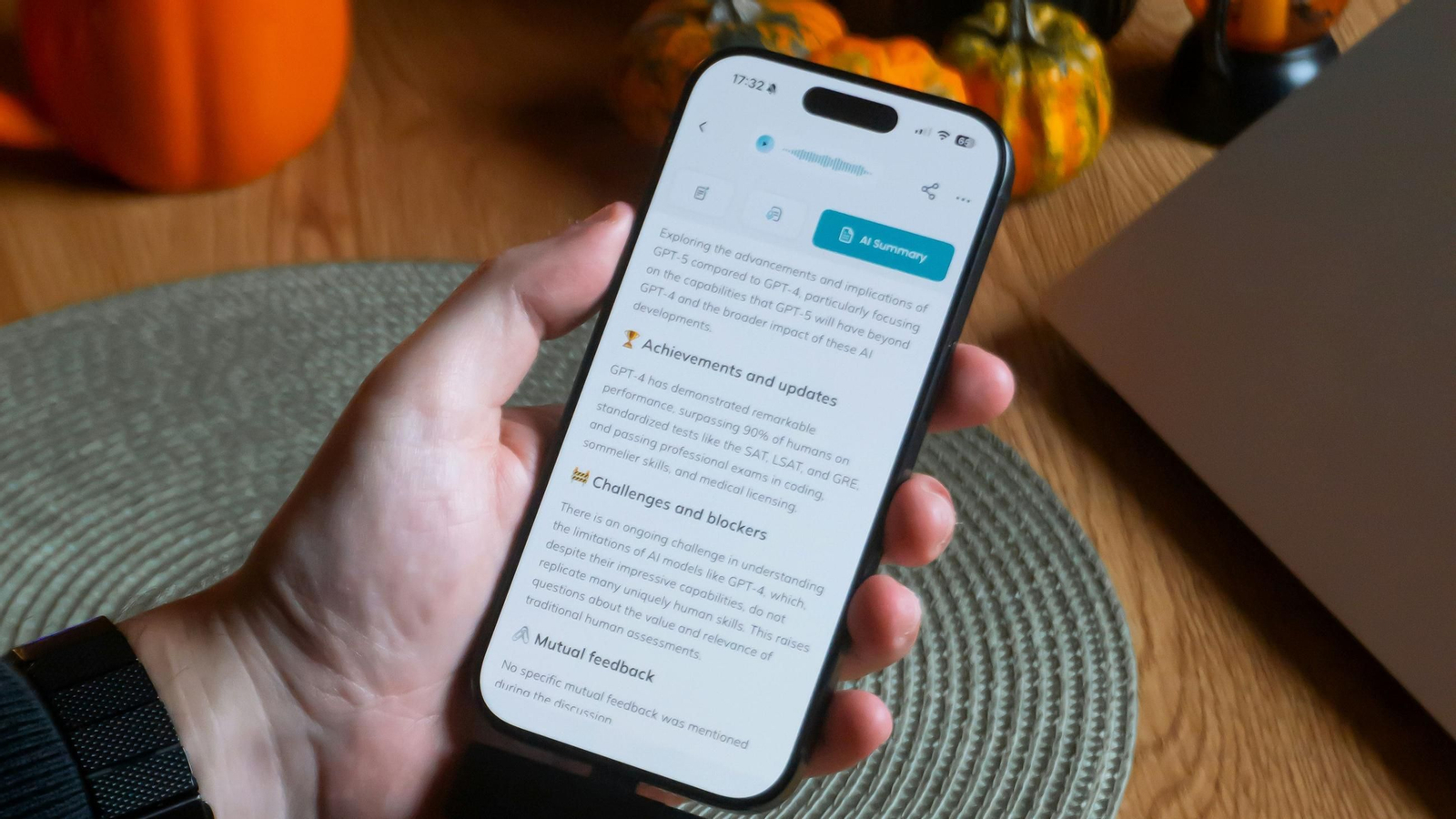Un reciente viaje a Noruega me ha permitido entender en lo concreto lo que, en principio, puede resultar algo abstracto y muy discutible, a saber: la felicidad de los países. Noruega se encuentra entre los países más felices del mundo según el informe mundial de la felicidad de este año, elaborado por el Centro de Investigación sobre Bienestar de la Universidad de Oxford, en colaboración con Gallup, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y el consejo editorial del informe. Ya sé que estos informes hay que tomarlos con todas las reservas; para empezar, ¿qué es eso de países felices? Únicamente las personas son capaces de sentir emociones; las habrá más o menos felices, más o menos desgraciadas en todas partes.
Pero admitamos que todos podemos entender lo que quiere decir que Noruega es un país más feliz que España, como muestra el susodicho informe, que sitúa a nuestro país en el puesto 38 de un total de 140 mientras que el nórdico ocupa el octavo. Hay ciertos factores razonablemente objetivables que permiten establecer una comparación, los factores en los que se basa el informe de marras, que son: apoyo social, ingresos, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción.
Durante dos semanas he tenido la oportunidad de recolectar pruebas suficientes que confirman que los que hace siglos fueron los bárbaros del Norte, esos vikingos que se hicieron con una reputación terrorífica para una parte significativa de Europa y más allá, gozan de lo mejor que la civilización puede ofrecer, y que muy bien podría condensarse, al menos en parte, en los seis factores enumerados.
Hace tiempo que se trata de hacer ciencia de por qué a unos pueblos les va mejor y a otros peor. A principios del siglo XVIII, en su obra principal, El espíritu de las leyes, el gran filósofo de la Ilustración, Montesquieu, abordó la cuestión. En nuestro tiempo el reconocido economista de origen turco Daron Acemoglu afrontó la misma cuestión. Junto con el también economista James A. Robinson abordó el problema en el libro de 2012 elocuentemente titulado Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Según sus autores la clave reside en las instituciones políticas. Las instituciones son las que tienen que poner coto a las élites extractivas, que siempre tratarán de manipular a los poderes políticos para servir a sus intereses. Por el contrario deben incentivar las conductas que promueven el beneficio de la mayoría. Si desde la política se permite que los intereses de las élites prevalezcan sobre los de la mayoría, el fracaso estará garantizado en forma de desigualdad creciente y frustración social que generará un malestar y un grado de desconfianza tal que desactivará los talentos de aquellos que pueden contribuir a la prosperidad de todo el país, el cual acabará siendo presa de un ciclo vicioso que sumirá en la pobreza a cada vez más personas. (Y el que tenga oídos, que oiga.)
“En Italia, durante 30 años de Borgias, tuvieron guerras, terror, asesinatos, pero también a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, amor fraternal, 500 años de democracia y paz, ¿y qué produjo todo eso? El reloj de cuco”, afirma cínicamente un personaje de la película El tercer hombre. Noruega es la prueba a favor de las tesis de Acemoglu. La prefiero con su amor fraternal, su democracia y su paz (es decir, con todo su aburrimiento), a un –pongamos por caso– rutilante Estados Unidos de Norteamérica, que no deja de estar en las portadas de todos los medios día sí y día también, sobresaltando a la humanidad entera. Tengo la sensación de que muchos países, entre ellos el nuestro, se hallan en la actualidad ante esa encrucijada histórica que representan esos dos modelos alternativos. Ojalá tengamos los ciudadanos la clarividencia precisa para, sobreponiendo la racionalidad a los muchos y muy poderosos mecanismos de confusión existentes en la actualidad, saber escoger la senda política correcta.