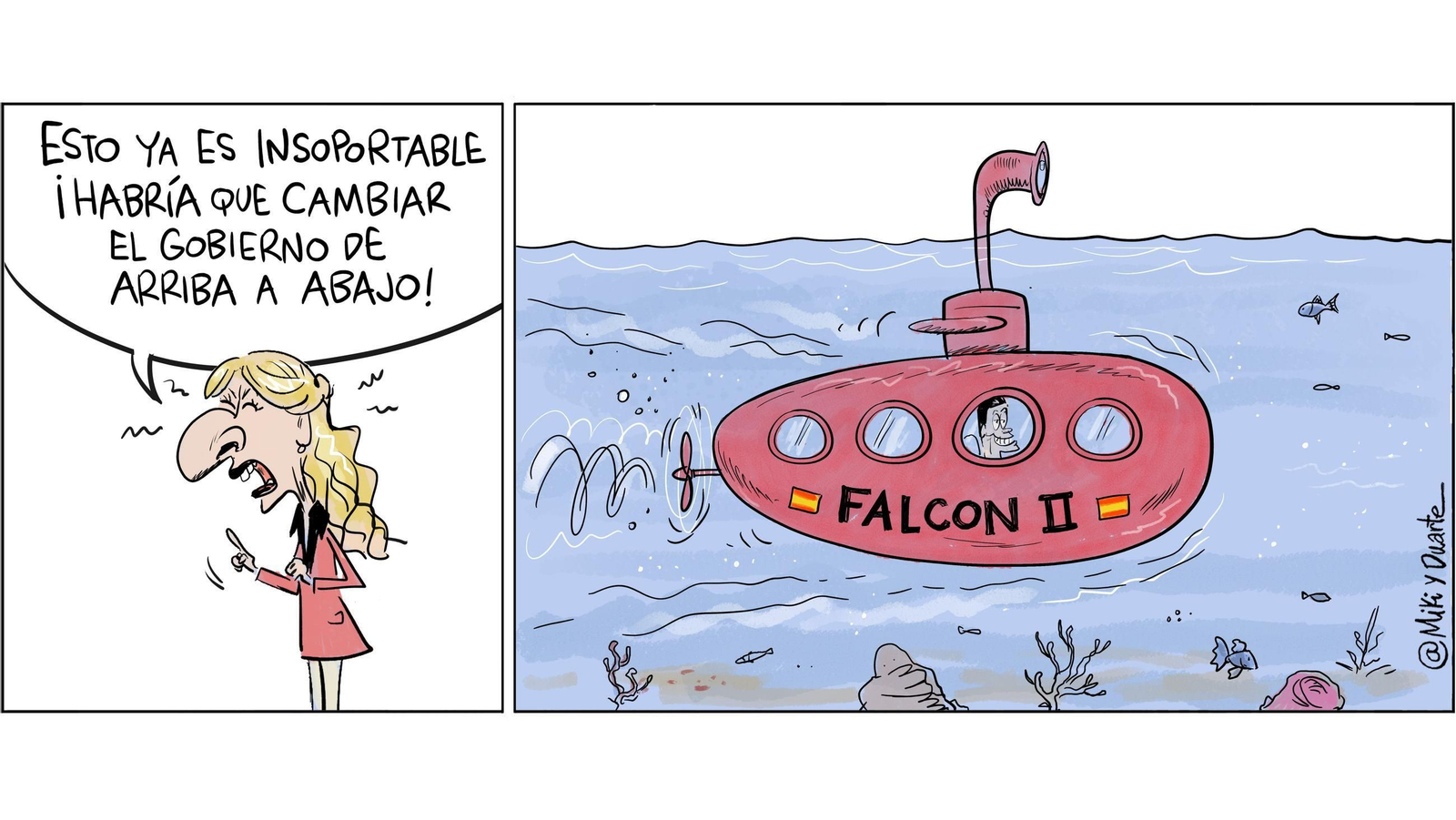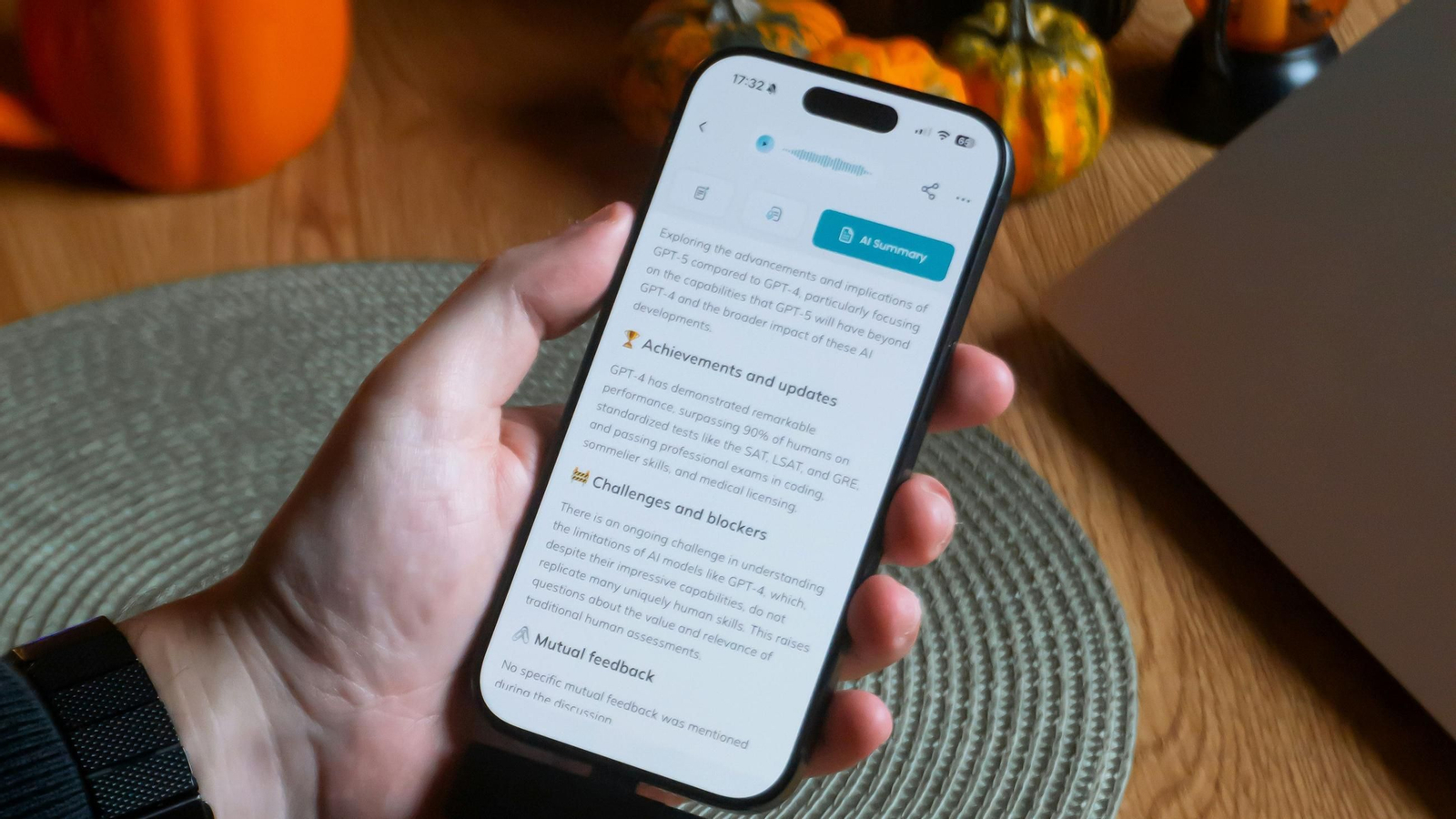Estos días circula la foto de una encina rodeada de cenizas, bajo cuya copa descansan varios animales al cobijo de sus ramas. Todo a su alrededor está quemado, todo menos el círculo limpio que ellos han mantenido año tras año. Su costumbre de tumbarse allí, a la sombra, pisando y comiendo el matorral, ha creado un cortafuegos natural que ha salvado ese pequeño oasis del incendio. Un ejemplo sencillo y contundente de lo que ocurre cuando el monte se vive y se trabaja… y de lo que se pierde cuando se abandona.
Porque la prevención de incendios no nació en un despacho, ni en un PowerPoint. Ni siquiera en la mente de un asesor con cargo público y manos suaves. Durante siglos supimos hacerla sin protocolos de colores ni campañas millonarias. Tenía un nombre sencillo y eficaz: montes comunales.
En España, eran terrenos municipales que pertenecían a todos los vecinos. Desde la Edad Media formaron parte de la vida diaria: allí se recogía leña, se pastoreaba, se sacaban resinas, se mantenían caminos y lindes. Y, sin saberlo, se hacía la mejor política forestal posible: el monte se mantenía limpio, vivo y, por tanto, a salvo del fuego.
Luego llegaron los urbanitas iluminados, esos progres de despacho que predican “proteger la naturaleza” sin mancharse nunca las manos. Asesores con cargo público y media jornada, con un cursito del TBO sobre el injerto del geranio azul y el trébol retorcido, y con un sitio fijo en la barra más concurrida de la ciudad donde exhibir sus poses de “indignado”. Decidieron que lo mejor para un bosque era no tocarlo. Armados con leyes, prejuicios y rencores, nos condujeron a la paradoja actual: montes cerrados, llenos de maleza, más vulnerables que nunca.
En Suiza, los pastores reciben subvenciones por colaborar en el desbroce natural de los Alpes, guiando sus rebaños por zonas concretas para evitar la acumulación de maleza. Allí se entiende que un animal pastando es un cortafuegos con patas.
Y que nadie me diga que “sí, se puede pastorear, talar o recoger madera. Solo hay que pedir permiso”. Porque eso equivale a decir que no se puede. Solo un héroe mitológico podría salir victorioso tras enfrentarse al dragón de los plazos, al cíclope de los formularios, al minotauro de la fauna protegida y al cancerbero de los parajes naturales custodiados.
Y cuando el monte arde, la explicación oficial no falla: la culpa es de otros. A veces incluso de otros que llevan medio siglo bajo tierra. No sería extraño que algún informe insinuara que el mismísimo Franco, desde su tumba, hubiera hecho brotar fuegos fatuos para atormentar a la democracia.
No pedimos volver al siglo XV ni vivir de las bellotas. Pedimos sentido común: limpiar donde hace falta, abrir cortafuegos útiles, permitir que quienes conocen el terreno trabajen en él. Sirva de ejemplo lo que ocurrió tras la batalla de Simancas (939) y la derrota de Abderramán III, cuando la frontera ubicada en el río Duero se desplazó al río Tormes. Aquella colonización de la nueva frontera conllevó una tala indiscriminada para levantar casas, graneros y corrales. Todo lo que no servía –ramas, follaje, restos menores del tronco– se abandonaba en el bosque. En el año 949, un viento africano ardiente lo convirtió en mecha, y el resultado fue el mayor incendio del que guardan memoria las crónicas medievales.
Es aparentemente sencillo: la acumulación de material inflamable es el verdadero enemigo. El bosque seguro es el que se vive, no el que se preserva bajo vitrina. Si no, que se lo digan a nuestra encina. Ella tiene claro a quién debe su salvación: a la vaca y a la cabra, que han ejercido año tras año su particular política de prevención. Sin PowerPoints, sin despachos con aire acondicionado, sin coches oficiales. Lo que la madre naturaleza nos pide no es que no toquemos el monte, es que nombremos a la cabra directora general de prevención.