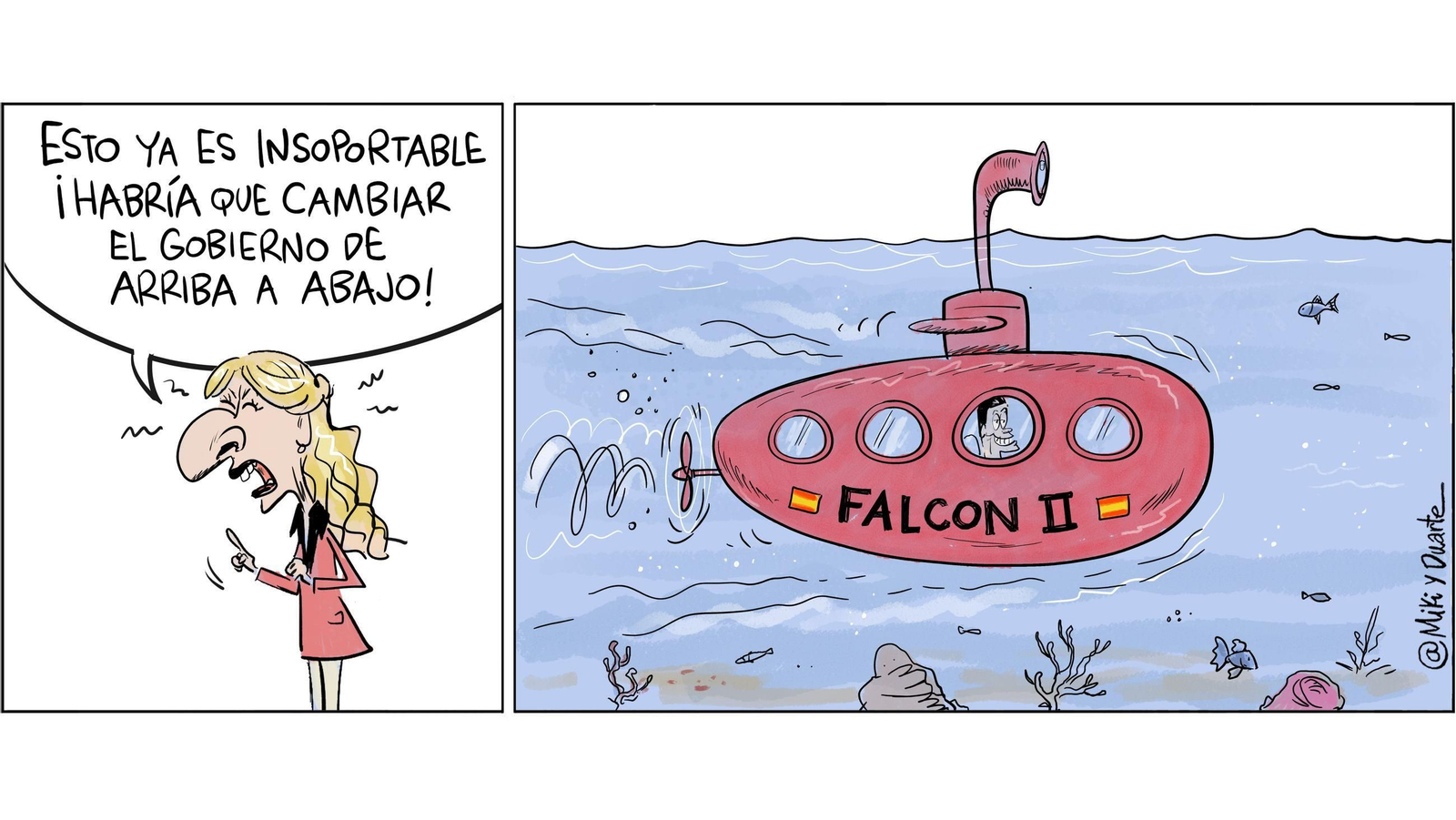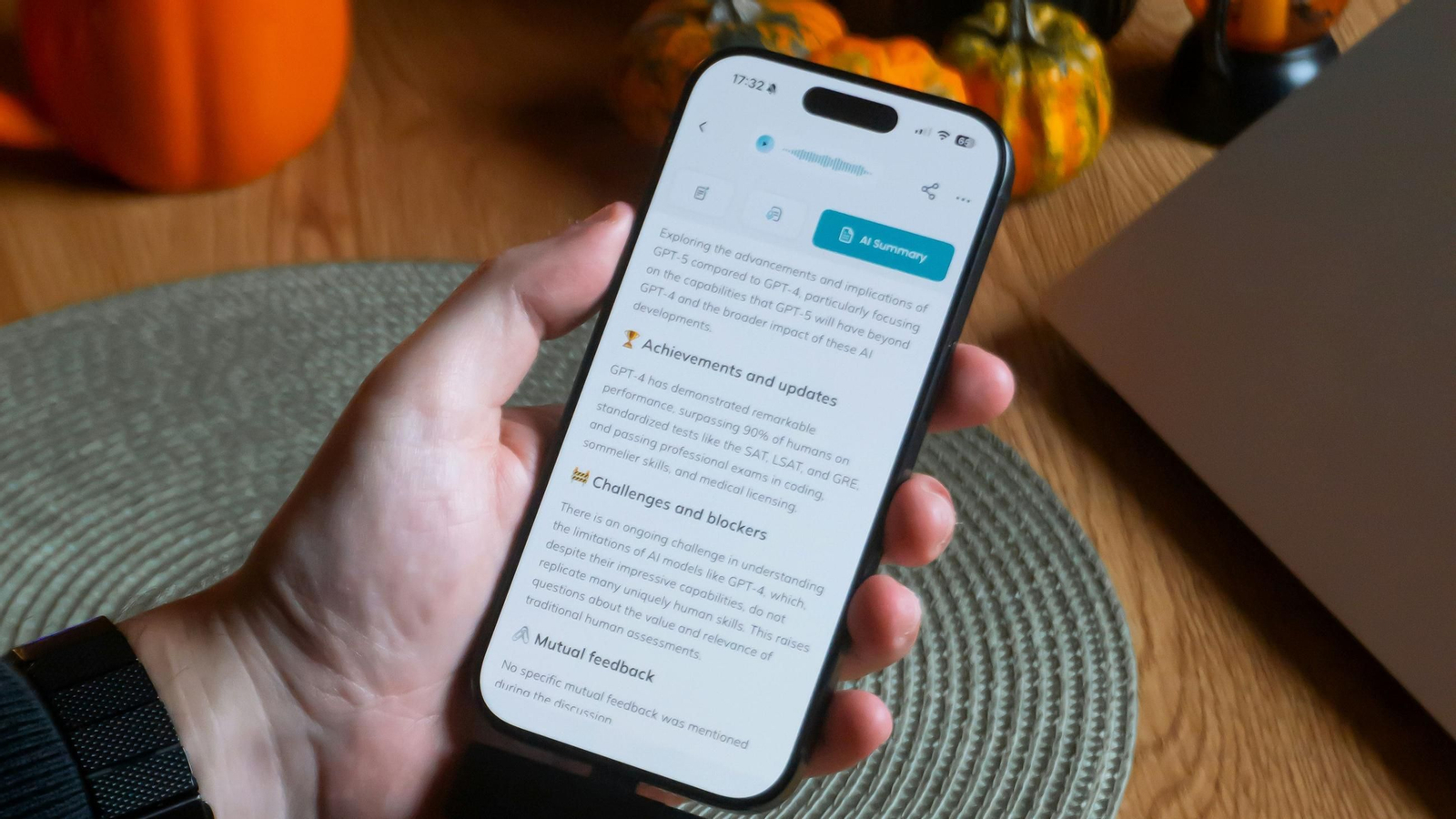El verano es un tiempo idóneo para observar el propio tiempo. Hay otros momentos en los que lo percibimos con especial ahínco como el inicio del curso o el final del año. En esas ocasiones suele haber una mirada nostálgica hacia el pasado, que ya quedó atrás, y una lista de proposiciones que nos empujan como una flecha hacia delante. Luego llega la cuesta de enero, que cuesta por la falta de ahorro y cuesta por el peso de la mochila de propósitos que nos cargamos poco antes de finalizar el año.
El verano y sus vacaciones, en cambio, te permiten detenerte un instante, pararse un momento. El tiempo no se puede pausar “porque sí” como el reloj de la espadaña de Santiago de Jerez, que se pasó varias décadas a las doce menos veinte. Eso lo sabemos bien los que íbamos a clase al instituto camino de hacer un examen. Sabíamos bien que por mucho que le rezáramos a la Merced, el tiempo no iba a congelarse para dejarnos traducir ni una palabra más de la Guerra de las Galias de Julio César.
De la medición y percepción del tiempo siempre han presumido con mucho orgullo los ingleses, que regalaron a los madrileños su reloj de la Puerta del Sol y a los jerezanos el primer reloj farola de toda España. Corría entonces el año de 1853 cuando lo instalaron en la plaza del Arenal conectado a un cable de la estación de ferrocarril. Dicen que aquel sistema fallaba día sí y día también. Quizás por eso los jerezanos tuvimos esta joya de nuestra historia más de cincuenta años parado en medio del corazón de la ciudad. O quizás sea esta la prueba de lo poco que se nos ha pegado la puntualidad británica y su obsesión por el tiempo.
Lo cierto es que lo percibamos o no, los engranajes del tiempo siguen su curso y el segundero sigue girando. Podemos verlo como un tren que marcha a toda máquina. Es la percepción horizontal que tiene corriendo, estresada y ansiosa, a medio Occidente y que busca en verano una estación en la que bajarse aunque solo sea por unos días. Pero este sentido lineal desenfrenado no es la única forma de ver y de denominar al tiempo. Los griegos tenían dos unidades lingüísticas para denominarlo: el kronos y el kairós. El primero lo usaban para hablar de lo que va pasando, de lo que sucede y se marcha. El segundo, en cambio, marca el momento oportuno para el discernimiento. Se trata del tiempo decisivo que no avanza hacia delante ni se marcha, sino que da sentido a la propia existencia.
Algunos se quejan de que tienen poco tiempo. Sin embargo, todos disponemos del mismo. Son 24 horas para gestionar cada día. A todos se nos ha dado el mismo tiempo que tuvo, por ejemplo, Thomas Edison. Él decidió afanarse en crear una bombilla y, después de probar mil maneras que no funcionaban, lo consiguió. Dedicó su tiempo a sacar adelante aquel luminoso invento. Todos tenemos propósitos que procrastinamos y tras no decidirnos a llevarlos a cabo, culpamos de ello al tiempo. Quizás sea cuestión de aprender a detenerse en el momento presente y ordenar las tareas que se nos presentan decidiendo sabiamente priorizar aquellas que merecen la pena.
No podemos vivir ajenos al kronos, pero si no cambiamos la mirada al kairós perdemos la otra mitad de la perspectiva que da razón a nuestra propia existencia. Siempre es un buen momento para pasar del kronos al kairós, para lanzar una mirada horizontal y vertical a nuestra vida. Son necesarias ambas coordenadas para situarnos con precisión en nuestro tiempo. Así lo advertía el cardenal Newman en sus homilías: “Time is short. Eternity is long” (“El tiempo es breve. La Eternidad larga”).
El tiempo (y me refiero al kronos) es un bien intangible, pero mesurable y pasajero. Las vacaciones de verano tienen su ociolescencia programada y acabarán antes de que nos demos cuenta. Por eso, aprovechemos para no pasarlas ociosos, sino dedicándole tiempo a los que más queremos y haciendo aquellas cosas que sabemos que realmente valen la pena.